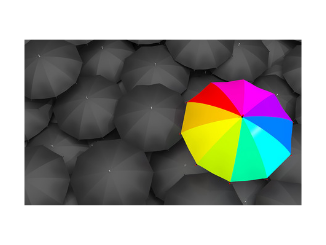¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te lo pregunto, aun a sabiendas que no obtendré contestación, porque necesito que, antes de empezar a leer, te dediques un minuto a ti. Tienes que hacerlo siendo sincero, sin miedos, sin vergüenzas, porque nadie te escucha ni te va a juzgar. Sé que, a menudo y sin ser siquiera consciente, te ocupas demasiado de cómo se encuentran los demás y muy poco de ti.
Yo de pequeño siempre fui un niño feliz. Un niño que jugó con una barbie, que bailé hasta resbalar con el sudor de mis pies, que me aprendí las comas de las canciones de OT para cantarlas después. Fui un niño que intentó aprender a teñir y a peinar, un niño que quería cocinar y que más de un disgusto le dio a mamá con hilo, ajugas, tijeras y dedal.
Crecí con una sonrisa dibujada en la cara, una boca que esperaba ilusionada reír al ponerse en febrero un nuevo disfraz. Siempre me gustó la purpurina, el color, el maquillaje, los trajes, las lentejuelas, las plumas, en definitiva, ser alguien diferente a quien tenía que ser. Era la semana más especial del año, porque tenía la justificación perfecta para desdibujar la línea entre hombre y mujer.
Sin embargo, con el paso del tiempo, he comprendido que la felicidad en la que crecí se circunscribía fundamentalmente a la mirada de mis padres. En mi casa siempre he podido jugar, bailar, cantar y soñar sin que detrás hubiera un chiste, comentario o un gesto de desaprobación. En casa nunca me avergoncé de quién era y quería ser. Era libre y, lo más importante, sin necesidad de ser valiente.
Una madrugada fría de febrero, si mal no recuerdo, sentados en un banco bajo un árbol, hablábamos un grupo de personas que quedábamos allí sentadas. Entre las conversaciones que surgieron le dijeron a papá: Tú sabes que tu hijo entiende ¿no? Por mucho que lo niegue apunta maneras, vas a tener que concienciarte«. No sé realmente si fueron exactamente esas palabras, pero sí era ese el mensaje.
Lo que sí recuerdo con claridad es su respuesta:
«A mí me da igual como sea mi hijo, con quien vaya o lo que haga. Mientras estudie y esté sano, sea feliz, me da igual. Lo quiero, es mi hijo y lo voy a querer«.
Después de eso, en mi recuerdo al menos, se hizo el silencio. Sin darme cuenta, mi padre, y como ya había hecho tantas veces antes, me enseñó el significado de la libertad y a empezar quererme como lo hacía él.
¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque yo lo he entendido ahora, después de mucho leer, escribir, escuchar, pensar, recordar y hablar. En este momento, con 23, lo que para mi puede ser tarde; a ti, con 14 o 16, te hubiera permitido crecer sin miedo a conocerte y sin esconderte. Porque lo que ahora te ahoga, créeme, te va a permitir volar. Todo va a ir a mejor.
Son incontables las veces que me preguntaron cuándo iba a salir del armario. «Pero ¿eres gay o no?», «¿Te gustan los chicos?», «aprovecha ahora que Ricky Martín dejo la puerta abierta»… Todas y cada una de esas situaciones me producía angustia y ansiedad, me hacían sentir un hipócrita, un delincuente y luego un prófugo. Pero ahora entiendo el porqué.
Desde que era un niño me habían enseñado que ser «maricón» era una penitencia. Era maricón el último que llegaba a la meta, era maricón el que lloraba, era maricón el que jugaba con muñecas, era maricón el niño al que no le gustaba jugar al futbol e incluso llegó a ser un maricón de mierda un hombre que maltrató a su mujer. Ser maricón lo concebí desde la cuna con ser escoria, con un insulto, con ser el perdedor. El problema fue que yo era muy «maricón» sin querer serlo.
Después, en una pubertad revolucionaria, entendí que las pulsiones sexuales de un hombre a otro eran pecado. Incluso entre a quien no le causaba reparos la homosexualidad, era algo que tenían que aceptar o a lo que resignarse. No se era homosexual, se era maricón, con lo que ello suponía. Me daba asco empalmarme con el cuerpo de un hombre y pudor la masturbación. Me frustraba tener que recurrir al «/gay» porque el porno heterosexual no me satisfacía.
Si bien todo eso no fue mi culpa, ni es la tuya si te has encontrado en esta historia. Lo mejor de todo es que todo estos prejuicios desaparecen y al final nos aceptamos, dejándonos vivir tal y como somos. Todo cambia porque hubo valientes que lucharon, referentes LGTBIQ+ que han bordado la libertad en nuestras calles. Por eso es importante seguir luchando, para liberar de prejuicios hasta que no crezca nadie más interiorizando la homofobia como natural y repudiando la homosexualidad.
Yo me encontré a mi mismo en una librería de Madrid, en decenas de versos que tengo tatuados en la piel. Descubrí que mi historia la había vivido antes un chico en otro lugar, unos años antes, y me enseñó que puedo y tengo que quererme, que no soy ningún delincuente. Él lo hizo y es feliz. Ahora yo también.
Ahora soy consciente de que los armarios no existen. Nacemos siendo homosexuales, bisexuales, lesbianas, intersexuales o transexuales en un hospital, no en un armario. Somos iguales exactamente al resto. Es la sociedad, la educación y el entorno quienes construyen los armarios a nuestro alrededor.
Los que nos avergüenza no es ser gay o bisexual, lo que nos avergüenza es que otra persona se ría de nosotros o nos «tenga que aceptar», nos avergüenza ser diferentes. Sin embargo, no somos diferentes por pertenecer al colectivo; somos diferentes porque nos han impuesto enseñado que la normalidad era la heterosexualidad y no la naturalidad, ridiculizando a quienes no cumplíamos los cánones normativos.
Dentro de unos pocos años lo vas a tener todo mucho más claro, no te vas a avergonzar de ser amanerado, vas a entender que eres tus gustos y tus sentimientos, y por ello te vas a querer. Vas a entender que quien te quiere lo hace y lo hará por como eres, aunque les cueste entenderte. Te ayudarán a crecer sin pedir ninguna explicación. No tengas miedo de que te quieran como eres.
Estarás orgulloso de quien eres y, además, lo reivindicarás. Incluso querrás gritarle al mundo que tú no estás en ningún armario, que son ellos los que se encierran bajo llaves entre prejuicios y «normalidad». Escribirás para ayudar a otros, porque si hubieras tenido esa oportunidad, el cambio de mentalidad te hubiera salvado antes.
Como te contaba, de pequeño en casa bailaba y cuando jugaba en la calle con mis amigos corría mucho siempre, no quería ser el último. Pero a día de hoy, aunque vaya en cabeza, si gritan «maricón el último» me paro y espero, dejando que me adelanten todos. Cruzaré el último con la cabeza alta, mirando de frente y con orgullo. Aunque no lo creas, y todavía desmientas cualquier relación con la homosexualidad, ese eres tú dentro de unos años.
Alejandro Sosa obtuvo el primer lugar del concurso Cartas a mi yo adolescente con este texto.